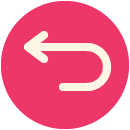JUNTOS POR LA RECONCILIACIÓN
La reconciliación en un contexto como el de Colombia, se da en un escenario que entremezcla un ambiente de pos acuerdo, con uno de los actores armados que ha protagonizado históricamente la guerra, y otro que describe un país en medio del conflicto con otros actores armados diversos y que mutan constantemente, incluyendo al Estado. Además, la reconciliación consta de un proceso voluntario de decisión a pesar de los marcos jurídicos existentes, es decir, debe de existir una voluntad de las partes a reconciliar.
Desde la posición de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación es posible la reconciliación en medio del conflicto y es necesario construir un escenario para el postconflicto. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en su documento “Definiciones estratégicas” afirma que, la reconciliación es tanto una meta como un proceso de largo plazo, de personas o sociedades, encaminado a construir un clima de convivencia pacífica basado en las instauración de nuevas relaciones de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado y entre ellos mismos, así como, la profundización de la democracia con la participación de las instituciones y la sociedad civil (2007). (Méndez, 2011, p.16) En cuanto a estas ideas sobre reconciliación, expresadas desde la institucionalidad en relación con los grupos étnicos, es importante destacar que para que esta sea posible se debe garantizar a las comunidades, no solo la participación y voz activa en las decisiones que interpelan su territorio, sino la tolerancia y respeto por sus formas propias de gobierno, desarrollo y concepción de futuro.
La reconciliación sólo será posible en cuanto se haga una reflexión colectiva sobre la importancia de la memoria histórica, esto será garantía para realizar un proceso de construcción de paz y de allí mismo emanan las posibilidades para re-pensar las propuestas comunitarias en torno al territorio y la manera en que nos relacionamos la madre tierra. En este orden de ideas, “recordar, olvidar y hacer memoria debe ser una responsabilidad que el Estado debe garantizar, para seguir practicando lo que para nosotros los pueblos es el derecho a ejercer nuestro propio pensamiento de vida.” (ONIC, 2015, p.20) En distintas regiones del país han tenido lugar destacables experiencias locales de reconciliación, que por lo general han sido movilizadas por las comunidades.
Poco a poco han surgido iniciativas de las comunidades étnicas, que usualmente se encuentran en medio de zonas de alta violencia, por declararse como “comunidades de paz”. Las comunidades se organizan para expresar una resistencia civil y posición política no violenta frente a todos los actores del conflicto, tanto paramilitares, como grupos insurgentes y la fuerza pública. Estas estrategias de resistencia muestran que las comunidades están abiertas a la reconciliación, pero sobre todo porque siempre han estado en paz. Dichas estrategias pueden ir acompañadas de otras, como la de reforzar la seguridad alimentaria o crear grupos de guardia para garantizar la permanencia en el territorio.
Incrementar la seguridad alimentaria ha implicado recuperar semillas tradicionales, rescatar antiguos cultivos y buscar nuevas fuentes de alimentación: »el caso paradigmático es el de las comunidades negras del río Yurumanguí que después de treinta años, ante el cerco alimentario a que han estado sometidas por la guerra, han vuelto a sembrar arroz usando las semillas tradicionales» (Villada, M.I. & Estrada J. C., 2018). De esta manera, las comunidades aportan a la reconciliación con la tierra, su cultura y tradiciones, creando nuevamente un ambiente de convivencia pacífica. Fortaleciendo su tejido social a través de su contacto con la tierra y permitiendo otro tipo de relaciones tolerantes con las personas externas a la comunidad.
Otro caso interesante es el de la población Rom, cuya historia en Colombia ha estado marcada por el señalamiento y exclusión que han perturbado sus prácticas cotidianas, por ejemplo, su carácter itinerante y ágrafo. A pesar de las duras condiciones a que se ha visto sometido este pueblo, aún conservan una práctica llamada Kriss Romaní, la cual es una forma propia de solucionar los conflictos, en donde los ancianos aportan la sabiduría para mediar y restaurar el equilibrio en el grupo, con un carácter reparador y armonizador (Villada, M.I. & Estrada J. C., 2018). Este tipo de experiencias nos permiten considerar los procesos de paz que cada comunidad lleva en su interior según sus propias necesidades y tradiciones.
Las iniciativas por parte de las comunidades indígenas en el país también muestran valiosos casos de procesos de reconciliación y paz. En el resguardo embera Gitó Dokabú, ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, se han generado espacio de paz y reconciliación para que los miembros de la comunidad que eran parte de grupos armados se reintegren a la comunidad, pero no a través del castigo y los trabajos forzados, sino mediante el fortalecimiento de sus capacidades comunitarias. “Ellos no son solo reintegrados. Ellos están volviendo a ser indígenas” (Triviño, M. P., 2018) En las palabras del gobernador queda condensada la intención reconciliadora y no punitiva para devolver la armonía a la comunidad.
También es notable el proceso de las comunidades indígenas del Tolima que comparten entre sí sus experiencias de convivencia y reconciliación durante las jornadas de encuentro de la Comisión Regional de Conciliación y Paz del Tolima. En estos encuentros se ha priorizado la centralidad de la palabra, los ejemplos con la tierra, la pedagogía del encuentro y el recorrido del pensamiento (Comisión de Conciliación Nacional, 2018). Es importante seguir visibilizando estos procesos, sus metodologías y aportes, que buscan la reconciliación y construcción propia de la paz, dado que los pueblos indígenas tienen mucho por enseñar a la sociedad colombiana en este sentido.
Por otro lado, es una exigencia moral y política que la ciudadanía comprenda y respete las creencias que las comunidades indígenas y afrodescendientes tienen acerca de la naturaleza, que se pueda reconocer como hija de la tierra, sentirse parte de todo lo que le rodea. Así pues, se generará un verdadero respeto hacia ella y se propiciará un ambiente para la reconciliación con la madre tierra y las comunidades ancestrales que la han protegido.
Ir atrás