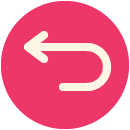¿QUÉ PASÓ? ¿CÓMO AFECTÓ A LA ESCUELA, LOS TERRITORIOS, NIÑOS, NIÑAS Y MIEMBROS DE COMUNIDADES ÉTNICAS?
En el marco del conflicto armado colombiano, El Estado colombiano define como “víctima” del conflicto armado interno a las personas que han sufrido daños a causa de hechos victimizantes. Además, también son víctimas sus familiares y cónyuges (Ley 1448, 2011) De esta manera, en Colombia se reconocen, hasta el momento, 13 hechos victimizantes entre los que se encuentra la desaparición forzada como uno de los principales hechos victimizantes en el país, después del desplazamiento forzado, del homicidio y de las amenazas (Cifras unidad de víctimas, 2019)
Así, en febrero de 2018, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) reveló que, entre 1958 y noviembre de 2017, se registraron 82998 casos de desaparición forzada en Colombia. Acá, debe entenderse que solo son los casos registrados. La cifra resulta alarmante cuando se realiza un análisis comparativo con países de dictadura militar como Chile y Argentina donde se registraron 3178 (Guzmán Dalbora, 2009) y 30000 casos (Abuelas de Plaza de Mayo y otros, 2017) de desaparición forzada, respectivamente.
Por esta razón, tiene un lugar importante en las discusiones y trabajos sobre el proceso de posconflicto, pues muchas familias y una gran parte de la población colombiana se ha visto afectada por este hecho victimizante, tipificado como delito para la ley colombiana. Ahora bien, cabe entonces preguntarse en qué razones se justifica el delito, quiénes son sus víctimas y qué medidas han existido para repararlas.
En primer lugar, tal como lo expone el CNMH (2016), la desaparición forzada en Colombia ha sido perpetrada por los múltiples actores armados del conflicto, entre los que se encuentran grupos armados legales e ilegales: paramilitares, guerrillas, fuerzas armadas del Estado, narcotraficantes y delincuencia organizada. Ahora bien, sus razones se hallan en que buscan
i) castigar,
ii) aterrorizar y
iii) ocultar.
Vale aclarar que estos actores armados han variado a lo largo y ancho del territorio nacional y en las distintas temporalidades del conflicto.
i) Los actores armados buscan castigar a las personas que estos identifican como sus “enemigos” o amenazas al orden que ellos intentan imponer por medio de las armas, con el objetivo de erradicar conductas que van en contravía de sus ideales e imposiciones y que permita la obediencia de esos preceptos. Es decir, pretende generar miedo al castigo, para que se produzca obediencia a la autoridad en armas (CNMH, 2016).
ii) Los actores armados buscan aterrorizar porque pretenden implantar un dominio en el territorio en el que se encuentran y el hecho victimizante de la desaparición, que tiene un carácter aparentemente invisible, usualmente no se presenta solo, sino que, muchos de los desaparecidos sufren otros vejámenes como la tortura, el desmembramiento y violaciones que se llevan a cabo en lugares que los actores armados se toman, como hoteles, casas, plazas, cuarteles parques, iglesias y escuelas.
El uso de lugares a donde usualmente llevan a los desparecidos es una práctica común allí donde la desaparición forzada se presenta, como en la Argentina de la dictadura, cuando se descubrieron en todo el territorio nacional más de 340 Centros de Detención, o como los llama Pilar Calveiro (2004) “campos de concentración-exterminio”, ocultos, principalmente en edificios del Estado, hospitales y escuelas.
Ubicándolo en lugares, como lo hacen Calveiro (2004) y el CNMH (2016), se puede observar cómo funciona el terror que buscan los actores armados, pues quienes son testigos de estos vejámenes (los vecinos escuchan los gritos de las torturas, ven sacar cuerpos de los lugares de detención) y el terror se generaliza en la población, pues nadie quiere sufrir esos mismos vejámenes de los que han sido testigos. Es decir, los actores armados instalan espacios y símbolos del terror, para recordarle a pobladores y testigos los vejámenes que pueden llegar a sufrir si no obedecen y si no cumplen sus exigencias.
También se propaga el terror en la población y en los territorios de conflicto cuando los cuerpos son deshumanizados y exhibidos para mostrar la capacidad que los actores armados tienen para violentar y para desaparecer. De manera similar, el terror también afecta a las víctimas indirectas de la desaparición (a los familiares y allegados de las víctimas directas) a razón de que estos pueden imaginar los peores vejámenes a sus allegados: es el sufrimiento de la ausencia.
iii) Los actores armados buscan ocultar para invisibilizar su responsabilidad en el delito y no sea posible enfrentar consecuencias, para enmascarar las dimensiones de la violencia ejercida y para manipular cifras de bajas en combate.
La magnitud de la desaparición forzada es tan grande que existió en el país una “política de la desaparición” (CNMH, 2016) y se implementó desde una construcción racionalizada de la violencia y sus métodos. Dada la magnitud del fenómeno de desaparición forzada y de su capacidad de afectar a las poblaciones que la sufren y viven el terror, es necesario hablar de la voz de las víctimas directas e indirectas del hecho victimizante.
Ahora bien, en los países latinoamericanos donde la desaparición forzada ha tenido lugar, las víctimas directas son, en su mayoría, hombres jóvenes cuya edad oscila entre los 15 y los 35 años (Segura y Ramírez, 2015) Adicionalmente, en Colombia el rango de edad que se ha visto mayormente afectado por este delito en Colombia es de los 10 a los 24 años. Ahora, el nivel de escolarización de las víctimas a las que se les puede establecer su dato de escolarización (menos de la mitad de casos) es, en su mayoría, de preescolar, básica secundaria y básica primaria.
Respecto a los datos que acá se presentan es importante señalar, tal como lo hace el CNMH (2016), que resultan precarios pues existe una gran limitación al documentar a los desaparecidos: las personas no hablan por miedo o amenazas. En este sentido, resulta complicado establecer patrones de los actores armados frente a características como la etnia y la orientación sexual. Sin embargo, es importante señalar que, de los datos conocidos, se reconoce que la ocupación principal de los desaparecidos es de campesinos, jornaleros, agricultores y obreros. Adicionalmente, se registraron 98 víctimas de grupos étnicos, así como 321 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años (CNMH, 2016) Es decir, este delito ha afectado tanto a las zonas como a los sujetos vulnerables del país.
Cabe preguntarse, entonces, por los niños como víctimas directas del conflicto armado, pues se encuentran dentro del rango de edades de personas desaparecidas forzosamente. En este sentido, entre los años 2008 y 2015, se presentaron 71 casos denunciados de niños desparecidos forzosamente en el contexto del conflicto armado. Al respecto, resultan reveladoras las denuncias de niños desaparecidos por causa del conflicto armado, que aumenta en el año 2015, cuando se cumple el plazo de la ley 1448 de 2011 para declarar la condición de víctima frente al Estado. A su vez, la distribución del fenómeno, entre 2008 y 2015, se encuentra concentrada en 7 departamentos principalmente: Huila 23 %, Antioquia 9 %, Cesar 8 %, Santander 7 %, Arauca 6 %, Meta y la Guajira con el 5 % (Policía Nacional de Colombia, 2016)
El papel de la infancia y la adolescencia también es vivido desde el horizonte de las víctimas indirectas, como familiares del desaparecido. En el país, existen muchas personas que han crecido con la sombra de sus madres, padres, hermanas o hermanos desaparecidos. Usualmente, estas personas ven afectadas su identidad por el contexto donde crecen, el cual es usualmente violento e implica otros hechos victimizantes como el desplazamiento y las amenazas, así como por la familia que les queda, quienes silencian el hecho victimizante y hacen más patente la incertidumbre creada por la ausencia del desaparecido (Alvis-Rizzo, Duque-Sierra, Rodríguez-Bustamante, 2015) Así, el hecho victimizante afecta directamente la vida de las niñas y niños quienes ven perjudicada su construcción identitaria, tener afectaciones psicológicas y emocionales con consecuencias en el desarrollo infantil en razón de las rupturas de los vínculos con el desaparecido y la desintegración familiar (Save the Children y Organización de Estados Iberoamericanos, 2009)
Ahora bien, las víctimas indirectas, se ven obligadas a enfrentar la complejidad que representa la persona desaparecida, pues es alguien que se ha ido pero que no está perdido completamente y, de esta manera, la víctima indirecta, la que sufre la ausencia, no puede llevar a cabo un proceso de duelo, porque el sujeto no se sabe perdido por completo. Entiéndase el duelo acá, en un sentido amplio freudiano en el que la pérdida implica duelo aunque no sea necesariamente muerte, se habla aquí de “pérdida de un objeto” (Palma Florián, 2016) y su duelo respectivo. En este sentido, las víctimas indirectas necesitan reconocer al objeto (sujeto) como completamente perdido para iniciar sus procesos de duelo y memoria (Figueroa, 2004)
Frente a los hechos de desaparición y de la búsqueda del duelo y de la memoria, para poder aceptar la pérdida, no quedar anclados al hecho victimizante y mirar al futuro, los sujetos encuentran en la narratividad el inicio de la reparación de la pérdida causada por el hecho victimizante (Alvis-Rizzo, Duque-Sierra, Rodríguez-Bustamante, 2015)
Con todo y lo anterior, cabe preguntarse cómo la narratividad logra sanar y en qué sentido al daño que parece irreparable. En efecto, el CNMH (2018) tipifica distintos tipos de daños en el marco del conflicto armado, entre ellos se encuentran los daños materiales, patrimoniales, morales, socioculturales, políticos, ambientales, y al proyecto de vida. En solo el primer tipo de daño, puede existir una “reparación material” (aunque no completamente pues, cuando los objetos pierden sus significados a causa de la violencia no se pueden “reparar” por completo) pero ¿qué sucede con los otros daños? ¿no es posible repararlos de ninguna manera?
La respuesta viene dada desde la ley de víctimas 1448 de 2011, donde se habla de reparación integral y, en específico, de reparación simbólica. Allí, se habla directamente de la reparación simbólica, contrapuesta con la reparación material y relacionada con la memoria de las víctimas y los daños irreparables. Al respecto, es posible acudir a Walter Benjamin (2008) y su reivindicación del concepto de “víctima” partiendo de la experiencia de “trauma” y su potencial que contribuye en la construcción de la memoria colectiva e histórica.
Un ejemplo claro de ello, son los jóvenes del estudio de Foronda, Muñoz y Álvarez (2014) quienes encuentran en la palabra una forma de sanar sus heridas alojadas en los recuerdos. En razón de que habían sido narrativas negadas por sus familiares, quienes exigían el silencio en casa después de la desaparición. Ahora bien, ¿por qué la reparación simbólica está relacionada con la narrativa?
Bruner (2003) plantea que con la narrativa es posible configurar la experiencia de vida de cada persona, sobre todo allá donde una dificultad se presenta. Para Bruner es el medio por el cual es posible comprender lo inesperado y poco agradable que acontece en la vida. Es decir que, para Bruner, la narrativa es configuración y comprensión de la vida. En este caso, la narrativa funciona como medio por el cual la persona que ha vivido un hecho victimizante, pueda configurarlo, organizarlo y darle elementos para comprenderlo.
Adicionalmente, Bruner no solo habla del carácter comprensivo que adquieren los relatos propios sino, los relatos de los demás en los que los sujetos pueden identificarse y entender un poco más su experiencia, pero, también, la del otro. Es una relación creada entre dos interlocutores (relación hablante/oyente) pero, también, se habla de la relación entre el texto y el lector y esto es a lo que Ricoeur (2006) llama “intersección de mundos”.
Es, en este sentido, en el que la narratividad adquiere importancia en la reparación simbólica y, por ello, se quiera hablar del papel pedagógico de las grandes narraciones de la historia por medio de las cuales se han hablado de grandes y épicas historias que han tenido su origen en la dificultad: la tragedia griega.
De la tragedia griega han hablado importantes filósofos quienes admiten el alto valor estético y simbólico que esta tiene, así como los cuestionamientos políticos y morales que en ella se encuentran. Para Nietzsche, en El Nacimiento de la tragedia (2007) la tragedia ubica un papel central en el que permite al sujeto de la experiencia, potenciar la voluntad de vivir. Por su parte, Hegel (2009) y Nussbaum (1995) se concentran en la tragedia “Antígona” de Sófocles. Para Hegel, Antígona está en el centro de las discusiones políticas, racionales, públicas y éticas: las representa muy bien.
Así, el papel que la escuela cumpliría sería doble: el de acercar a las personas a la “intersección de mundos” de Ricoeur y el de posibilitar espacios donde sea posible la reparación simbólica y la narratividad desde lo estético y lo artístico.”
Ir atrás