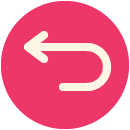JUSTIFICACIÓN
Las comunidades indígenas, afrodescendientes y Rom en Colombia, han soportado a lo largo de varios siglos, violencias que se manifiestan en distintos niveles y proporciones, las cuales han generado, entre otros, el despojo de los territorios a los que pertenecen estos grupos culturales; territorios que se encuentran anclados a sus procesos identitarios. Aunado a ello, las marcas de la guerra han desembocado en prácticas de menosprecio frente a sus cosmovisiones, costumbres y mecanismos de participación comunitaria, lo que ha generado su exclusión del relato de la historia oficial del país. Los lineamientos metodológicos de la Comisión de la Verdad (2016), especifican las condiciones a las que han sido sometidas históricamente estas comunidades. Al respecto, indica que los pueblos étnicos del país (indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rom), han sufrido de manera sostenida los vejámenes de la violencia, lo cual ha conducido, entre otros, a que sean reconocidos dentro de los grupos mayormente afectadas por el conflicto armado interno; afectaciones en las que prevalecen las violaciones al derecho a la vida e integridad de sus miembros y la destrucción de sus procesos identitarios. Se suman a lo anteriormente señalado, los impactos que ha tenido la guerra sobre el territorio, tales como la destrucción y despojo de los lugares tradicionalmente concebidos como sagrados, los cuales más allá de hacer parte material de la existencia de los grupos étnicos, se constituyen en cimiento espiritual de sus cosmovisiones y mecanismos de organización comunitaria. Es preciso señalar que el despojo de tierras, causado principalmente por las disputas de control territorial entre los grupos armados, ha afectado a más de 12.000 personas, atendiendo a lo reportado por la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas. Este, es un hecho victimizante que ha impactado especialmente a las comunidades étnicas por la forma en que habitan, circulan y administran sus tierras, abundantes en recursos naturales, las cuales se convierten en corredores estratégicos para la guerra: cooptación de espacios y riqueza natural, movilizan las luchas ilegales por los escenarios sagrados. En palabras de la Comisión (2016), los pueblos étnicos han sido gravemente impactados por la guerra, lo que ha conducido al detrimento de sus cosmovisiones y la destrucción de sus territorios. Por ello, resulta imperante generar procesos de reivindicación de estas comunidades, teniendo como una de las bases principales, el reconocimiento y respeto por el vínculo que estas guardan con la Madre Tierra. Ahora bien, ¿cómo promover dichos procesos? El arte aparece como respuesta. Las mediaciones estéticas y artísticas permiten movilizar procesos de reconciliación y reparación, pues como lo afirma Sierra (2015), promueven el acercamiento entre víctimas y ofensores, en un plano de diálogo, consideración e introspección, dejando de lado los deseos de retaliación y logrando entretejer nuevas relaciones que permitan la reconstrucción del tejido social. Así, el arte congrega espacios de comunicación que perduran en el tiempo, pues evocan emociones que interpelan de manera constante a las comunidades. Abordar la reconciliación desde el arte aporta de manera importante en la reconfiguración de los territorios. La reconciliación es una acción necesaria para alejarse del hecho victimizante y tener una proyección de vida hacia el futuro. Desde la óptica de las comunidades étnicas, este proceso implica reivindicar las cosmovisiones y reestablecer los lazos quebrantados con la Madre Tierra. En este sentido, es necesario reconstruir el tejido social desde la memoria, viéndola como la capacidad de reconciliación para no repetir lo sucedido, visualizando una nueva realidad desde la fortaleza, la esperanza y la paz. En el marco de lo anterior, este taller busca abordar desde mediaciones pláticas, el tema del despojo y la afectación de comunidades étnicas en el marco del conflicto armado interno. Especialmente, se promueve el trabajo con arcilla, material ancestralmente trabajado pro las comunidades étnicas, que además evoca los cuatro elementos: aire, tierra, agua y fuego. Como la arcilla, los seres humanos somos hijos del barro, de la tierra, de allí el arte de la alfarería. Esta, es memoria escrita en lenguaje abstracto.
Ir atrás