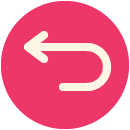¿QUÉ PASÓ? ¿CÓMO AFECTÓ A LA ESCUELA, LOS TERRITORIOS, NIÑOS, NIÑAS Y MIEMBROS DE COMUNIDADES ÉTNICAS?
De acuerdo con el Ministerio de Defensa (s.f.), las minas son artefactos explosivos que por su tamaño pueden ser transportadas por una o dos personas, quienes las ubican, para proteger un terreno del ingreso de terceros, afectar grupos o personas y atacar instalaciones como presas, diques, oleoductos o centrales de energía “ han sido concebidas para ser colocadas en el suelo o cerca de éste y que explosionen por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2003). El bajo costo para su fabricación, la dificultad para su remoción, la facilidad para su ubicación, son algunas de las causas por las que las minas se instauraron en el conflicto armado colombiano como un hecho victimizante que afecta la tierra, los sujetos que la habitan y las dinámicas sociales que entre ellos se tejen. Respecto a la tierra, la existencia de las MAP ha afectado el acceso a los recursos naturales, entre los cuales están las fuentes de agua y las zonas de siembra. Como consecuencia de esto, se ha aumentado la pobreza económica, la disminución de la producción agrícola, el desplazamiento armado y la dificultad de retorno (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2012). Siguiendo la misma fuente, la violación de los derechos humanos, ante el uso de las MAP, tiene diferentes afectaciones en los sujetos. La primera, el desconocimiento del derecho a la vida, las MAP son alojadas en matorrales, en caminos, en terrenos transitados y en parajes aislados a los que acceden los habitantes del terreno o visitantes desprevenidos; para su construcción se acude a objetos cotidianos como ollas, balones, recipientes metálicos y plásticos, implicando esto, que con facilidad afecten la integridad y la vida de los sujetos. Por otra parte, el daño físico puede incluir mutilaciones, amputaciones de miembros superiores e inferiores, discapacidad auditiva y visual, daños en la piel por cuenta de las esquirlas y quemaduras, entre otros. En tercer lugar, se genera un impacto psicológico puesto que el evento modifica profundamente el proyecto de vida laboral y social de las víctimas y sus familias. Las personas que debido a esta victimización quedan en condición de discapacidad, deben enfrentarse no solo a las transformaciones en las dimensiones de su corporalidad, sino a diversos factores sociales, como la estigmatización, que agravan su condición. El miedo, el desarraigo, el desplazamiento, la incertidumbre, el uso de niños, niñas y, en general, de pobladores, para ubicar las minas, conduce a la afectación del tejido social. A la vez, se generan quiebres ante el duelo, la ausencia y las diversas situaciones de discapacidad. En suma, “se altera el sentido de un territorio y la relación de los habitantes con este, representa para las comunidades una ruptura con su cotidianidad, con los medios de subsistencia y con las formas de relacionamiento social. Han cambiado así los usos y las formas de apropiación del territorio” (Centro de Memoria Histórica, 2013, página 93). Las nefastas consecuencias de las MAP fueron consignadas en el Tratado de Otawwa (1999), elaborado en la Convención del mismo nombre, en donde se enuncian algunos puntos fundamentales:
A pesar de ser una prohibición, en Colombia su uso ha sido indiscriminado. Esto se refleja en las siguientes cifras (Derechos humanos, s.f.):
Aunado a esto, a 2019 “395 indígenas han sido víctimas de accidentes por MAP y MUSE. El 37 % (145) de las víctimas indígenas han sido menores de edad y del total de víctimas el 32 % de las víctimas fallecen por causa del accidente”. (Oficina del Alto comisionado para la paz, 2019, p.1). |
Ir atrás