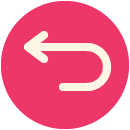¿COMO AFECTÓ EL CONFLICTO ARMADO INTERNO LOS TERRITORIOS Y COSMOVISIONES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES?
Concepciones, cosmovisiones y vínculos de los grupos étnicos con la madre tierra Las comunidades indígenas, afrodescendientes y Rom principalmente, cuentan con cosmovisiones que describen un vínculo especial y colectivo que los une de manera fundamental con la madre tierra. En este sentido, estos grupos étnicos son afectados en toda su cultura y forma de existencia cuando se afecta a la madre tierra. Por ejemplo, la comunidad Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, ha sido afectada en su cosmovisión debido a que los pagamentos que normalmente hacían en sus sitios sagrados no se han podido volver a realizar porque se les ha negado la entrada a esos lugares, debido a que se han establecido empresas privadas de extracción de carbón, lo cual genera una afectación inmediata a su tradición. El siguiente fragmento del informe para el proyecto Cartografías del Horror de la consultora Ana Margarita Sierra (Memorias étnicas, CNMH, 2017), nos permite profundizar en la relevancia del vínculo del pueblo Wiwa con la madre tierra y cómo la afectación de la tierra y la comunidad no se puede entender de la manera independiente. “Los lugares sagrados lesionados tienen un papel fundamental en la regulación, gobierno y equilibrio de diversas manifestaciones inherentes a la existencia del pueblo Wiwa. Al haber sido afectados los lugares regentes, sus ámbitos tutelares o adscritos lo están también de manera simultánea. De tal manera, la resolución de conflictos, los procesos de duelo, el tránsito de los espíritus luego de la muerte, la disponibilidad de los alimentos, el bienestar de la fauna y flora, el equilibrio de los géneros, la unión entre el hombre y la mujer, la seguridad del recién nacido, el buen destino de aquel que emprende labores fuera de casa, el trabajo colectivo, las relaciones familiares, la salud, el flujo de las aguas y vientos, la sexualidad, la advertencia del trueno, la sanación de las cargas o “traumas” heredados de generaciones pasadas, la respuesta a preguntas esenciales y el consejo de los padres espirituales, entre otros aspectos, se ven entorpecidos como reflejo directo de la vulneración de los lugares sagrados. (…) Así pues, las agresiones al territorio y sus sitios sagrados, no significan solamente el resquebrajamiento de las relaciones con el ecosistema en términos del abastecimiento de recursos vitales, sino que, implican el trastorno de instancias igualmente vitales e interconectadas de la existencia Wiwa”. En este caso de los Wiwa, se demuestra cómo la noción de territorio como víctima, no solo impacta y afecta el territorio, sino también los lugares sagrados, modos de vida y existencia de ellos. Y no solamente son los Wiwa, según la corte constitucional de Colombia, hay treinta y seis comunidades indígenas que están en riesgo de exterminio cultural o físico, las cuales son: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva (auto 004, 2011). En cuanto a la afectación del territorio para las comunidades afrodescendientes, un claro ejemplo es el de la masacre de Bojayá, por parte de las FARC, debido a que los muertos de esa masacre no fueron posible despedirlos desde las creencias culturales propias, debido a que su entierro y exhumación, no permitió la realización de creencias fúnebres como los alabaos y gualíes, propios de su tradición (Memorias étnicas, CNMH, 2017). La intensificación histórica del conflicto armado en los territorios étnicos y la falta de una respuesta efectiva de protección por parte del Estado, ha resultado en el atropello de los derechos étnicos, territoriales y de participación logrados en el terreno jurídico y legislativo por parte de las comunidades étnicas. Por ejemplo, la titulación colectiva de las comunidades afrodescendientes o los derechos a la libre circulación por el territorio de las comunidades Rom. Pero también ha traído consigo la pérdida en la posibilidad de aprovechamiento de las labores para subsistencia, dejar de frecuentar los sitios sagrados y limitar la circulación por sus caminos, donde estaban los espacios habitables, cultivos, construcciones sociales o productivas. Más que una pérdida material, estos hechos atentan contra las formas propias de desarrollo de las comunidades étnicas y sus cosmovisiones. Precisamente el hecho victimizante que más afecta a las comunidades en relación con la tierra es el despojo. En cuanto al despojo, a diferencia del abandono de tierras, hay una intención de robo, expropiación, privación, enajenación de un bien o de un derecho, al goce de los espacios sociales y comunitarios (El despojo de tierras y territorios, CNRR, 2009). Dichas intenciones del despojo, desde una perspectiva penal ordinaria, nos permiten equiparar el despojo al delito de usurpación de tierras, pero la dinámica del conflicto no nos lo permite ya que el impacto trasciende una cuestión patrimonial, de pérdida un bien comercial o de un medio de producción. Es decir, el despojo de tierras afecta el vínculo vital y existencial que mantienen las comunidades étnicas con la madre tierra, afectación que provoca entonces una pérdida cultural, de conocimientos diversos en relación con la tierra y de las formas como estas comunidades cuidan de esta. Reconocimiento normativo de la naturaleza como víctima del conflicto Las comunidades étnicas desde la época de la cauchería y las bananeras, han sufrido diferentes hechos victimizantes hasta hoy día. Los hechos más comunes en torno a estas comunidades han sido la tortura, las minas antipersonales, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. Gracias al Decreto 4633 de 2011, “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”, el territorio es reconocido como víctima del conflicto armado interno. Este decreto permite reconocer los diferentes daños y afectaciones a las comunidades por el conflicto armado, y también la protección de estos pueblos, la atención y reparación integral, la verdad, la justicia y garantías de no repetición, así como a la restitución de derechos territoriales. Generando la oportunidad de crear una nueva realidad a estos territorios despojados y afectados por la violencia. En cuanto a la naturaleza como víctima silenciada del conflicto armado colombiano, el Estado define como “víctima” a las personas que han sufrido daños a causa de hechos victimizantes, así como a sus familiares y cónyuges (Ley 1448, 2011). Seguidamente, el 6 de junio del 2019, la JEP (Jurisdicción especial para la paz) reconoció a la naturaleza como víctima del conflicto armado. La naturaleza es víctima silenciada dado que no tiene voz propia para declarar las atrocidades y acciones en su contra, es víctima en el marco jurídico existente pero no es suficiente el reconocimiento que allí se realiza. Al reconocer la naturaleza como víctima del conflicto, esta debe ser reparada de igual manera que las personas. Puesto que es un ser viviente que siente y además es quien nos sostiene y nos alimenta. Para la Unidad de Investigación y Acusación – UIA, que es el órgano de la JEP encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal cuando los presuntos autores individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario no reconocen verdad plena o responsabilidad, desde su comunicado 009 (2019): “El medio ambiente es un patrimonio común de los colombianos, que se debe proteger en su diversidad e integridad y es imperativo que se implementen urgentemente medidas que permitan mitigar, compensar y prevenir afectaciones sobre los valiosos ecosistemas nacionales que se generaron durante el conflicto armado interno, puesto que se realizaron muchas acciones, de manera accidental o intencional que ocasionaron daños y alteraciones sobre los ciclos naturales de los ecosistemas, como las voladuras de oleoductos, bombardeos, fumigaciones, devastación de la selva para cultivos y producción de cultivos ilícitos”. Por todas estas razones que expone esta unidad de la Jurisdicción Especial para la Paz se debe proteger y reparar a la naturaleza de las acciones que se han realizado en medio de ella. Esto nos permite ver que el reconocimiento normativo de la naturaleza como víctima del conflicto se ha venido fortaleciendo desde distintos ámbitos jurídicos desde los decretos específicos para víctimas y en los últimos años de manera más asertiva. Casos de afectación a la naturaleza vinculados al conflicto armado Uno de los casos de afectación a la naturaleza durante el conflicto armado, es el de la deforestación entre 1990 y 2017 en los municipios de Tumaco, barbacoas y Ricaurte en Nariño. En Tumaco, principalmente, se ha presenciado la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. La Defensoría dice que “en el 2017 se extrajeron 587 kilos de oro de Tumaco, provenientes en su totalidad de Barequeros registrados (4.128 para el 2017 y 487 para febrero de 2018). Por otro lado, las voladuras del Oleoducto han constituido uno de los daños ambientales más grandes a causa del conflicto armado. La voladura más contundente que generó el daño ambiental más grande de los últimos años, ocurrió el 22 de junio del 2015, en donde las Farc derramaron 410 mil galones de crudo al Oleoducto Trasandino, eso corresponde a 10 mil barriles de petróleo. Las quebradas afectadas fueron Pianulpí y guisa, las cuales abastecen al río Mira. Afectando directamente a las comunidades, privándolas de agua potable y generando enfermedades debido a ese derrame. La explosión del oleoducto dejó 160 mil personas sin agua en el departamento de Nariño, afectó a 15 especies reptiles, 20 especies de anfibios, 30 especies de peces y 25 especies de mamíferos. (La JEP reconoce a la naturaleza como víctima del conflicto, revista pacifista,2019. https://pacifista.tv/notas/la-jep-reconoce-a-la-naturaleza-como-victima-del-conflicto-ambiente/). Otra acción realizada debido al conflicto armado, son las aspersiones para erradicar a los cultivos ilícitos. Estas, tienen implicaciones gravísimas para el territorio y sus pobladores, uno de los departamentos más afectados es Arauca. Entre el 2003 y 2008 se realizó aspersiones aéreas que alcanzaron 26.045 hectáreas para disminuir los cultivos ilícitos. Según un informe de la comisión de Verificación de las fumigaciones que recolectó el Centro de Memoria Histórica “la mayoría de las zonas fumigadas no tenían plantíos de coca”. Estas aspersiones han generado afectaciones a la salud de animales y humanos (problemas respiratorios, dermatológicos), contaminación de alimentos y fuentes de agua” (La JEP reconoce a la naturaleza como víctima del conflicto, revista pacifista,2019. https://pacifista.tv/notas/la-jep-reconoce-a-la-naturaleza-como-victima-del-conflicto-ambiente/). Es importante aclarar, que además de las afectaciones a causa del conflicto armado en los territorios, también están los estragos ambientales de las políticas de desarrollo hegemónicas y ambientales propias del Estado, como son las construcciones de megaproyectos de luz y carbón, principalmente. |
Ir atrás