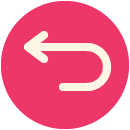DESARROLLO CONCEPTUAL
De acuerdo con lo expuesto previamente, es importante abordar conceptualmente las dos
modalidades de homicidio (masacre y asesinato selectivo) que se desarrollan en este taller. Además, a
partir de este abordaje se busca propiciar reflexiones pedagógicas que permitan identificar el impacto
de estos hechos en la sociedad y, específicamente, en la escuela.
Masacres: Implantación del miedo
El Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) define la masacre como “el homicidio intencional
de cuatro o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y
lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia. Es perpetrada en presencia de otros
o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror. Es producto del encuentro brutal entre el poder
absoluto del victimario y la impotencia total de la víctima.” (Pág. 36)
Así pues, podemos decir que la masacre tiene un profundo impacto social que se vincula directamente
con el sentido y el significado de estar en comunidad. Este hecho atroz, de acuerdo con Bello, Martin,
Milán, Pulido y Rojas (2005), genera rupturas sociales en varios niveles, ya que irrumpe violentamente
en las cotidianidades de una sociedad, provoca sentimientos profundos de indefensión y desprotección,
instala dudas en las certezas construidas y plantea crisis de sentido y. De acuerdo con esto, las autoras
plantean las siguientes rupturas:
a. Ruptura en la dinámica de las redes sociales que constituyen la vida de los habitantes de
una comunidad. Esta ruptura hace referencia al sistema significativo con el cual interactúan los
individuos y tiene en cuenta todos los vínculos interpersonales de los sujetos, es decir, familia,
amigos, relaciones de trabajo, de estudio, de vinculación comunitaria y de prácticas sociales. Por
tanto, la desconfianza colectiva, la confusión y la pérdida de autonomía se generan debido a los
hechos acaecidos en el territorio.
b. Ruptura en los pactos que sustentan las relaciones mencionadas previamente. Esta ruptura
se vincula con las narrativas y los discursos que la comunidad legítima y reconoce como
verdaderos. De acuerdo con esto, estos pactos fundamentan las leyes, rigen el funcionamiento
de una comunidad, definen las costumbres, normas, valores y tradiciones que sustentan las
interacciones sociales.
Con relación a esto, Bello, Martin, Milán, Pulido y Rojas (2005) indican que el “mundo dado por
supuesto”, que ha construido la comunidad afectada por este hecho, evidencia crisis en cuatro
ámbitos: i) saber: Se vincula con la desaparición de figuras representativas en la comunidad, ya que
pasan a hacer parte del pasado olvidado. De la misma manera, irrumpe en los procesos de formación,
lesionando la identidad cultural de la comunidad, ii) hacer: Hace referencia a las dificultades, generadas
por el conflicto armado, que enfrenta la comunidad para desarrollar prácticas habituales, como el
trabajo de la tierra, la pesca o las labores artesanales, iii) estar: La comunidad se encuentra en un
presente catastrófico detenido, el cual redujo la capacidad de agencimiento y transformación en el
territorio, reconociendo la desasosiego por el futuro y, por último, iv) ser: Guarda relación con la
toma de decisiones que permiten retormar el trabajo de la tierra y la recuperación de prácticas en el
territorio que constituyen la identidad de los pobladores.
En este sentido, la masacre fragmenta el tejido social, instala el miedo en una comunidad y aviva
inquietudes en los habitantes, como: ¿Por qué sobreviví yo? ¿Por qué otros fallecieron en ese hecho?
Por otro lado, Uribe (2004) define la masacre como un síntoma de antagonismo social, determinado
por unas acciones que no son fortuitas y se dan de manera secuencial. Además, la masacre conlleva a
que el territorio sea rebautizado y resignificado en función del terror y de la muerte.
Masacres en los 50s vs. Masacres en los 90s y 2000s:
A partir de lo anterior, es importante reconocer la forma en la que las masacres han sido perpetradas
en la historia de Colombia. De acuerdo con Uribe (2004), tanto en la época de la violencia, como en los
90s y 2000s, las masacres han cumplido con el mismo objetivo, implantar el terror en una comunidad.
Sin embargo, Uribe (2004) indica que las maneras de llevar a cabo este hecho han variado en formas de operar, razones y causas, de acuerdo con la época en la que se perpetraron. De esta manera, la
autora presenta algunas características identificadas en cada una de las épocas.
Inicialmente, Uribe (2004) plantea que para la época de la violencia, las masacres ocurrían zonas
rurales del país y se desarrollaban al margen de las actividades cotidianas, es decir, estos hechos
tenían lugar en esferas privadas, como lo eran las casas de las personas. De la misma manera, la
autora indica que eran hechos reiterativos y que no eran casuales o fortuitos, lo que contempla una
secuencia de acciones: i) avisos y amenazas de muerte, ii) llegada al escenario y iii) desmembramiento
del cuerpo. Con relación a esto, es posible decir que al incluir acciones de tortura, como heridas con
machete o violaciones, se implantaba el terror en la población, ya que las personas que estaban cerca
observaban. Es importante mencionar que Uribe (2004) reconoce algunos de estos hechos como
actos de venganza.
Para el caso de los 90s y 2000s, la autora resalta que las masacres contemporáneas continuaron
desafiando “los presupuestos morales de la civilización” (Pág. 84-85) y, así como en la época de
la violencia, también tuvieron lugar en territorios rurales. Sin embargo, la manera de llevar a cabo
los hechos cambia de acuerdo con el patrón identificado. Para esta época, las masacres estuvieron
presidas por rumores, avisos o presentimientos, acaecieron en espacios sociales y contaron con sevicia
y planeación. Una de las características que se transforma notablemente es el lugar en donde se
perpetra el hecho, ya que son espacios de prácticas cotidianas, en donde las personas construyen
tejido social. Así, Uribe (2004) expone que los sobrevivientes que presencian el hecho sobrellevan un
“resquebrajamiento emocional y cognitivo” (Pág. 88)
Todo esto, lleva a preguntarnos ¿qué sucede después de que la masacre tiene lugar en un territorio?
¿De qué manera las personas resignifican los territorios? ¿Cuáles imaginarios sociales se reelaboran en
la comunidad? ¿Qué tipo de narrativas relacionadas con el hecho circulan en la sociedad? Estas son
preguntas que pueden orientar reflexiones pedagógicas en la escuela.
Asesinatos selectivos: La perpetuación del terror
Así como las masacres, los asesinatos selectivos han tenido como objetivo la producción y
perpetuación de miedo y terror en una comunidad. Con relación a esto, el Centro Nacional de Memoria
Histórica (2013) define asesinato selectivo “como el homicidio intencional de tres o menos personas
en estado de indefensión y en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar.” (Pág. 36) De esta
manera, podemos decir que el principal factor por el que se diferencian las masacres con los asesinatos
selectivos, es la cantidad de víctimas que concibe por hecho.
El CNMH (2013) indica que los asesinatos selectivos encubren las dimensiones de las acciones
violentas contra la población, es decir, los asesinatos selectivos no impactan en la opinión pública
de la misma manera que lo hace una masacre, razón por la que el CNMH (2003) los denomina como
las muertes menos visibles. Sin embargo, es la modalidad que más víctimas mortales ha provocado
durante el conflicto armado, ya que 9 de cada 10 homicidios perpetrados fueron asesinatos selectivos.
Esta estrategia busca, principalmente, imponer un régimen de terror que profundiza los sentimientos
de indefensión generados con las masacres, con el fin de silenciar a sus víctimas y construir órdenes
autoritarios en un territorio. Además, de acuerdo con el CNMH (2003), el asesinato selectivo ha buscado
eliminar adversarios políticos y así castigar a la población por sus preferencias electorales, así como,
establecer alianzas con actores políticos de manera episódica. Es importante mencionar que en esta
modalidad de homicidio, son incluidas las ejecuciones extrajudiciales.
Ir atrás