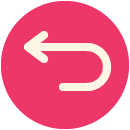DESARROLLO CONCEPTUAL – ¿QUÉ PASÓ? ¿CÓMO AFECTÓ
LOS TERRITORIOS?
El secuestro es un delito grave que se ha definido de distintas maneras y su interpretación puede variar según cada país, pero en general se refiere a la restricción física de la libertad de una o varias personas, usualmente para exigir dinero o alguna contraprestación a cambio de la liberación. Sin embargo, esta práctica delictiva se puede ver motivada por otro tipo de exigencias que no están relacionados con la obtención de dinero. Según El manual de lucha contra el secuestro de Naciones Unidas (2006), los tipos de secuestro más comunes son: i) el secuestro con fines de extorsión; ii) con fines políticos o ideológicos; iii) entre grupos delictivos o dentro de ellos; iv) el vinculado a disputas familiares o domésticas; v) con fines de explotación sexual; vi) vinculado a otras actividades delictivas o vii) el simulado o fraudulento, donde la víctima actúa para obtener algún beneficio. Las motivaciones y tipos de secuestro, como los que expone el informe de Naciones Unidas (2006), permiten entender que se trata de un fenómeno diverso, que puede ser efectuado por organizaciones criminales, infractores menores y hasta personas oportunistas. Además, que puede ser realizado por razones criminales, políticas o emocionales.
En general, por las razones expuestas acerca de los diversos motivos que ocasionan el secuestro, resulta difícil proponer una tipología precisa sobre este delito. Podría incluso hacerse una tipificación tomando en cuenta variables como el tipo de víctima, el tipo de autor que efectúa el secuestro, el tiempo que la víctima pasa secuestrada y el tipo de recompensa que se exige a cambio de la libertad.
Teniendo en cuenta algunas de estas variables, para el caso colombiano es posible encontrar las siguientes modalidades: i) secuestro simple, que se refiere al rapto de una persona con fines lucrativos; ii) secuestro selectivo, que consta de seleccionar estratégicamente a la víctima según sus condiciones sociales, económicas o políticas; iii) secuestro extorsivo, donde la petición a cambio de la libertad no es económica sino la omisión o ejecución de una actividad; iv) secuestro express, también conocido como “paseo millonario” apunta a la retención de una persona, por un lapso corto de tiempo, hasta recaudar un dinero exigido; v) el secuestro colectivo, conocido también como “pesca milagrosa”, donde se secuestra a un grupo de personas, para seleccionar aquellas de las que se pueden obtener beneficios económicos (Colombia Legal Corporation, 2018)
La variada clasificación del fenómeno del secuestro para el caso colombiano, entre otros aspectos, hace posible entender que se trata de un hecho victimizante manifestado desde el crimen cotidiano en su expresión más mínima hasta convertirse en un método sistematizado de afectación a las personas que, pese a los esfuerzos del Gobierno por diezmar esta práctica delictiva, es un hecho que aún cobra víctimas en la actualidad.
A partir de la década de los 60, el secuestro en Colombia fue efectuado de manera sistemática por parte de distintos grupos organizados al margen de la ley y, desde entonces, ha aumentado el número de víctimas, que para el 2019 se reportaban 33.005 víctimas directas y 3.988 víctimas indirectas según el reporte de la Unidad de Víctimas (Disponible en: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones) Sin embargo, en el informe que se presenta a continuación, se establece que son más de 200,000 teniendo en cuenta que los allegados de las víctimas, son víctimas indirectas de este delito.
En el informe Una sociedad secuestrada del CNMH (2013) se toman cinco períodos de la historia del conflicto: la Aparición, la Profesionalización, el Auge, La Contención y el Sostenimiento del secuestro. Estos períodos propuestos permiten comprender la evolución histórica de este fenómeno en el país entre 1970 y 2010. Por ello, la línea del tiempo será expuesta brevemente a continuación para entender la forma como sucedió el secuestro en los años mencionados.
En el período denominado Inicios, 1970-1989, el secuestro apareció como un fenómeno al interior de la sociedad colombiana y era perpetrado principalmente por las guerrillas, pero mayoritariamente por el M-19, que en dicho período combinaba motivaciones políticas con motivaciones económicas. En este período, surgió una respuesta paraestatal a los secuestros cometidos por las guerrillas contra la élite política y económica, así en 1981, se creó el grupo MAS (Muerte A Secuestradores)
En el período comprendido entre 1990 y 1995 se presentó un Escalamiento del conflicto armado y con este, de las prácticas de secuestro. Dicho período evidencia la especialización del secuestro por parte de los grupos armados al margen de la ley. Aunque el M-19, el EPL y el MAQL se habían desmovilizado, las cifras del secuestro aumentaron exponencialmente: de 280 casos en 1989 a 1.122 casos en 1990. La razón fue el fortalecimiento del ELN, grupo que se convirtió en el principal autor de este delito en el país durante el período establecido, llegando a 781 secuestros, seguido de la guerrilla de las FARC. Ambas guerrillas aprovecharon el contexto para crecer y expandirse a nivel militar y político, el secuestro extorsivo jugó un papel fundamental en dicho cometido.
En el período de Masificación del secuestro, enmarcado entre los años 1996 y 2000, se presenta un recrudecimiento del conflicto armado y una crisis del Estado colombiano. Se pasó de 4.354 casos en el período anterior a 13.548 en este. Se popularizaron las “pescas milagrosas”, un secuestro indiscriminado donde ya no importaba el estatus político o militar de la víctima, y se dio una especialización de la retención de las víctimas, aumentando el número de secuestrados. Además, este hecho victimizante se empleó como una herramienta de presión política durante las negociaciones de paz de las FARC durante el gobierno de Pastrana.
La cuarta etapa presentada como Contención, entre 2001 y 2005, refleja la reacción del Estado frente al secuestro, lo que permitió un declive en el número de víctimas que ocurrían por año. La principal razón de este declive, de 2.709 víctimas anuales entre 1996 y 2000 a 2.442 entre 2001 y 2005, fue la consideración del secuestro ya no como un problema de seguridad ciudadana sino como una acción terrorista de los grupos armados al margen de la ley, en el marco del establecimiento de la política de Seguridad Democrática. No obstante, este período registró el mayor número de secuestros por parte de los grupos paramilitares, que buscaban presionar al Gobierno nacional para negociar o para ejercer presión política en las regiones.
En el último período denominado Reacomodamiento, que ocurrió en 2006 y 2010, el Estado había disminuido a los grupos guerrilleros y, con ello, las prácticas de secuestro que estos empleaban. Sin embargo, paralelo a esta disminución de los actores principales del conflicto, se veían consolidando y se expandieron nuevos actores al margen de la ley, que se visibilizaron en este período. Estas nuevas redes criminales, que operaban principalmente en las zonas urbanas, se posicionaron en gran parte debido a la apropiación de las dinámicas del secuestro. Por último, cabe mencionar que el Estado colombiano también hizo uso del secuestro, como actor del conflicto participó en 111 secuestros entre 1970 y 2010.
Este breve recorrido por los distintos períodos que se proponen en el análisis del conflicto armado en el país hace posible entender que el fenómeno del secuestro ha respondido históricamente a las dinámicas propias del conflicto. Gracias a ello, su intensidad, ejecución, metodologías, motivaciones, distribución espacial, autoría y víctimas han variado de manera tan significativa y notoria. Al respecto, el CNMH (2013) menciona que “Se puede afirmar que un 50% de los secuestros cometidos en Colombia entre 1970 y 2010 se concentran en 56 de los 1.102 municipios del país” (CNMH, 2013, p.44)
Este análisis de las cifras registradas, permiten comprender que, así como la intensidad del conflicto ha variado de un territorio a otro históricamente, el secuestro también ha variado y se ha concentrado en determinadas regiones del país. Muchas veces algunas zonas son los principales blancos en el marco de un conflicto que se ve motivado por el control territorial y local de las poblaciones y para el cual, lamentablemente, las dinámicas del secuestro pueden servir a sus propósitos para los distintos actores armados.
Ir atrás