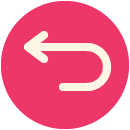JUSTIFICACIÓN
Tal como lo señala el CNMH (2013) el secuestro es un fenómeno que ha afectado dramáticamente a la sociedad colombiana, todos los actores armados que han protagonizado el conflicto armado lo han empleado en algún momento y su uso ha variado en relación con la intensificación y las dinámicas recrudecidas de este mismo. Se trata de un fenómeno que afecta las experiencias de vida de las víctimas en sus ámbitos sociales, económicos y políticos, pero también en las dimensiones psíquicas, emocionales y del comportamiento de cada persona. Es un hecho victimizante que afecta de por vida a quien lo sufre porque incluso después de la liberación, los efectos aún se manifiestan en los aspectos más cotidianos de las víctimas y sus allegados. Adicionalmente, la superación de estos efectos implica reconfigurar y resignificar de otra manera la existencia en libertad.
Los múltiples efectos del secuestro trascienden los momentos de privación física de la libertad, cuando las víctimas no mueren en cautiverio, en gran parte porque el secuestro se ha convertido en un acto de deshumanización expresado en el trato de la víctima como una mercancía. Los actos violentos aplicados durante el secuestro producen cambios cognoscitivos y comportamentales en las personas y, por tanto, afectan y despojan a la persona de su condición humana. Estas estrategias de deshumanización varían según el actor del secuestro y de las características de las personas secuestradas. En otras palabras, las dinámicas de cada caso de secuestro varían según los contextos espaciotemporales en que suceden. Pero, absolutamente todos los casos reflejan una evidente injusticia, una situación que produce dolor, tanto en el cuerpo de la persona que padeció los hechos como de sus personas allegadas, como de cualquiera que sienta y reaccione ante situaciones de sufrimiento ajeno.
La memoria juega un papel fundamental en este proceso de búsqueda de justicia para las víctimas del secuestro y para hacer efectiva la no repetición de estos hechos. Los reiterados casos de secuestro a lo largo de la historia del conflicto colombiano tienen cada uno su singularidad. De hecho, es uno de los hechos victimizantes más registrados debido a los testimonios recogidos de las vivencias particulares de cada sobreviviente. Sin obviar la singularidad de cada experiencia padecida, estas memorias deben ser recuperadas y puestas en diálogo para comprender el fenómeno de manera situacional y más general, precisamente como una oportunidad para aprender lecciones y evitar la repetición de los hechos. Para que esto sea posible, es necesario transformar las experiencias de dolor de las víctimas en acciones colectivas con repercusiones políticas para evitar que el secuestro se siga repitiendo en Colombia.
Las prácticas artísticas tienen el potencial para generar dichas acciones colectivas con alcances políticos y reparadores, que permiten transformar las experiencias del dolor. El arte urbano, en donde la producción física y principalmente visual tiene efectos en la comprensión simbólica de los lugares que las personas habitan, es una de las herramientas que permite abordar las experiencias del fenómeno del secuestro. Esto es así porque la ciudad ha llegado a ser uno de los lugares donde se ha efectuado el secuestro, así como ser el lugar geográfico -teniendo en cuenta el gobierno centralizado colombiano- desde donde se puede ejercer presión para que se reconozcan hechos que suceden principalmente en los ámbitos rurales, pero donde el Estado no tiene presencia ni física ni simbólica.
Por ejemplo, si reiteradamente se manifiesta a través de la simbología y estética urbana lo que los victimarios no quieren que se recuerde, se irrumpe con el orden establecido en torno al recuerdo y se introducen nuevas imágenes que tienen un efecto sobre los imaginarios y memorias sociales. Las técnicas y marcas espaciales del arte urbano permiten transformar las narrativas inscritas en las geografías urbanas, las imágenes que están desplegadas por la ciudad despiertan imaginarios colectivos, los cuales a su vez reflejan las matrices culturales que los componen (Silva, 1992) Es decir, la exposición pública del fenómeno del secuestro o de otros hechos victimizantes, a través de la generación de imágenes y elementos iconográficos urbanos, induce a los observadores y finalmente a quienes habitan las ciudades, a hacer ejercicios interpretativos y reflexivos que tienen un efecto sobre los puntos de vista acerca de determinados hechos. De esta manera, el arte urbano puede trastocar y ampliar las nociones nacionales y colectivas sobre lo que ha ocurrido en el país, para comprender los hechos victimizantes y evitar que estos ocurran de nuevo.
Ir atrás