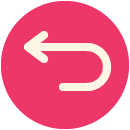¿POR QUÉ LA MEMORIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA ESCUELA?
Aunque desde miradas tradicionales, lo urbano y lo rural no tienen conexión, las nuevas perspectivas y las dinámicas sociales actuales remiten a relaciones económicas, sociales, políticas, y culturales. De acuerdo con el PNUD (2011), se ha visto la ruralidad como fuente de oportunidades para el crecimiento económico en un planeta globalizado, ávido de alimentos, de materias primas y de recursos ambientales. Y, más importante aún, como lugar privilegiado para empezar a construir la paz del lado de las víctimas.
La construcción de Paz en la ruralidad, desde el Acuerdo de Paz, es asumida particularmente en el punto 1 “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral” en donde a partir de 14 principios se invita a una reforma agraria en la que la participación, la democratización, la construcción colectiva, el bienestar y el Buen vivir, permitan el cambio de la estructura rural, entendiendo que esta ha sido parte fundante y permanente en el conflicto armado.
Dentro de la reforma rural, además de contemplarse un componente organizativo y administrativo, los factores sociales, comunitarios y educativos, se instauran como fundamentales, por lo que la educación rural se ubica como oportunidad para el desarrollo de los sujetos y las comunidades.
La escuela rural es un espacio histórico, de convergencia comunitaria que se desenvuelve según las características propias de cada territorio donde se encuentra; posibilita el diálogo, el intercambio de ideas, las relaciones entre pares, la apropiación de dinámicas sociales particulares, la consolidación de la identidad, los acuerdos y los disensos, proyecta la vida comunitaria y su forma de entenderla. De acuerdo con el PNUD (2011) “Volver la mirada al campo, a su historia, a su presente y sus proyecciones permite superar el conflicto armado, pagar la deuda social con el campesinado, acabar la pobreza, fortalecer la democracia local, combatir la cultura de la ilegalidad o transformar prácticas y estructuras sociales y políticas incompatibles con el progreso y el desarrollo humano”
El volver la mirada desde la historia y el presente, permite ver que cuando en medio del conflicto los actores armados se toman las aulas y acallan las voces y las actividades que allí transcurren, el silencio ya no es un agente que alude respeto por el otro y posibilita el diálogo, por el contrario, es una condición que se busca para minar la existencia y el libre desarrollo del otro.
La memoria es acto de resistencia frente a ese silencio, de acuerdo con Todorov(1995), la memoria aporta a las sociedades en tanto al construir generalizaciones, se traen al presente hechos, se establecen comparaciones y diferencias, y se construyen acciones para evitar la repetición y para afrontar los hechos atroces. Teniendo en cuenta que en nuestro país, lo rural y lo urbano tienen una conexión directa y que el momento actual requiere acciones que inviten a seguir en la construcción de paz y en la reconciliación, es necesario establecer preguntas que aporten a la reconstrucción del tejido social, a la disminución de brechas entre lo rural y lo urbano, que aporten a la No repetición y que generen reflexiones relacionadas con:
¿Cómo volver a habilitar el diálogo y las relaciones democráticas en los territorios afectados por el conflicto? ¿Cómo lograr relacionarnos sin querer eliminar o quebrantar la opinión o el ser del otro?
Ir atrás