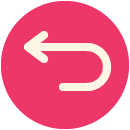¿QUÉ PASÓ? ¿CÓMO AFECTÓ A LA ESCUELA, LOS TERRITORIOS, NIÑOS, NIÑAS Y MIEMBROS DE COMUNIDADES ÉTNICAS?
Si bien, la violencia en Colombia data desde el siglo XIX con la guerra de independencia, pasando por ocho guerras civiles generales, catorce guerras civiles locales y dos guerras internacionales con Ecuador (Castañeda, 2003, p. 34), particularmente, el conflicto armado interno puede organizarse en cuatro periodos de acuerdo con lo expuesto por el Centro de Memoria Histórica (2013). El primer periodo, se remonta a la década de los cincuenta e inicia con el bipartidismo y el surgimiento de las guerrillas. En las décadas de los 80´s, y 90´s aún con la presencia de las guerrillas, surgieron grupos paramilitares y el posicionamiento del narcotráfico, constituyendo esto el segundo periodo de conflicto. En el tercer periodo, se recrudece el conflicto ante el fortalecimiento de los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros y los carteles del narcotráfico, en medio de presiones internacionales y polarizaciones internas, a finales de la década de los 90 y los primeros años del 2000. En el cuarto periodo, entre 2005 y 2012, se evidencia el posicionamiento de la ofensiva militar, la reorganización de los grupos antes mencionados y su vínculo con el narcotráfico.
Los periodos brevemente enunciados, se relacionan fundamentalmente con la precariedad de la democracia y los problemas vinculados con la tierra.
Este último factor, conlleva a que se generen luchas relacionadas con la tenencia, la permanencia y el uso de las tierras, siendo las principales víctimas quienes habitan los sectores rurales en donde habitan comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas “ Además de haber sido víctimas de las acciones de despojo, estas comunidades han sido lesionadas por el uso ilegal y arbitrario que actores armados e inversionistas extranjeros y nacionales han hecho de sus territorios”. (Centro de Memoria Histórica, 2013, p22).
El territorio cobra un sentido profundo, en tanto alude a la tierra, su ocupación y su pertenencia, así como a la vida que allí se genera, a las construcciones sociales que se gestan, a las interacciones, las formas de vivir que se desarrollan en tiempos y espacios definidos, pero que a la vez pueden variar, son dinámicos. De acuerdo con Bozzano (2011), los territorios se redefinen siempre, en tanto se reconfiguran de acuerdo con lo que viven los sujetos en el presente y se nutren de sus experiencias pasadas y de sus sueños y proyecciones. De acuerdo con el autor, la noción de territorio alude a territorios reales, territorios legales, territorios pensados y territorios posibles.
Partiendo de estas construcciones, la ruralidad implica asumir el territorio como un entramado de relaciones y situaciones que se generan entre sujetos, instituciones, organizaciones, en tiempos y espacios determinados “alli convergen pueblos que establecen formas particulares de vincular su cultura con las formas propias de organización social de los espacios rurales” (Mendoza, 2019).
Comprender de manera amplia la noción de ruralidad y territorio, permite profundizar en los daños y las alteraciones que el conflicto armado ha generado en los sujetos que los configuran. De manera específica, los niños y niñas menores de cinco años, han sido afectados en tanto el conflicto genera unas condiciones sociales perturbadoras, son testigos directos y silenciosos de hechos atroces, deben enfrentar situaciones de miedo, rabia, hostilidad y rechazo, se rompen sus vínculos afectivos, así como se quiebran sus relaciones sociales. Aunado a ello, se altera su identidad personal, su interacción con el territorio en el que habitan es permeada por el temor y la incertidumbre por lo que acciones propias como el juego y el movimiento se limitan. (Castañeda, 2006)
Los daños no son menores en la infancia, de acuerdo con Alvarado, S. Tapia, J. Ospina, H. y otros, (2012), el reclutamiento, el ingreso a los grupos armados al no tener mayores posibilidades económicas o sociales, y la presencia en la guerra, los ha situado como víctimas, que participan de manera directa del conflicto y la lucha armada.
El panorama no es distinto en los adolescentes quienes además de ser víctimas al ser reclutados, al participar de manera directa en las confrontaciones armadas o al observar hechos bélicos, transforman su mirada sobre el contexto que les rodea, asumen actitudes de indiferencia ante el dolor que derivan de su auto protección ante el daño, y afectan su lugar como sujetos políticos “los hechos asociados a la violencia y a la agresión, afectan las posibilidades de los sujetos para identificarse como seres necesitados/capaces de afecto, titulares de derechos y con participación social y política” (Quintero, M. Alvarado, S. Miranda, J, 2016, p. 11)
El impacto del conflicto en la ruralidad ha sido evidente, y allí, ha cobrado lugar la escuela como espacio de socialización, de acogida, de encuentro, la escuela es parte activa de la configuración territorial en tanto allí se dan a conocer emociones, experiencias y sentimientos. Cada sujeto con sus vivencias llega a la escuela en donde confluyen formas de ser, patrones sociales y estructuras familiares. De acuerdo con Boix (2014) es un miembro activo del sistema institucional territorial, a la vez, hace parte del capital social local y es un configurador de la construcción social rural “Como miembro activo de un sistema institucional territorial proyecta las prácticas colectivas, individuales y familiares (…) y, con ellas, sentimientos, emociones y desconciertos propios de un territorio poco reconocido socialmente; como capital social local, es capaz de dar respuestas a las necesidades educativas reales del territorio (…) y como elemento configurador de la construcción social rural, puede proyectar el reflejo mismo del vivir de su comunidad y de su forma de entenderla, compartiendo su proceso de crecimiento natural” (p89)
A pesar de la importancia de la escuela como nicho de socialización y de acogida, el impacto del conflicto en ella ha sido evidente. En el plano mundial, informes como el de UNESCO, 2011), dan a conocer cómo el conflicto armado influye en los procesos educativos, la afectación de infraestructuras, el desplazamiento de las poblaciones, la interrupción de la formación, son algunos aspectos nombrados. Además de dichas afectaciones, se establecen consecuencias de manera personal, como la pérdida, el desarraigo, la ruptura de vínculos y la generación de traumas. Todos estos aspectos afectan de manera directa el acceso a la educación y por lo tanto la generación de posibilidades que permitan a los niños y niñas transformar sus ámbitos de vida y construir nuevos horizontes “esos efectos privan a niños, jóvenes y adultos de oportunidades de educación que podrían transformar sus vidas y frenan el progreso del desarrollo humano en países enteros, dejándolos encerrados en un círculo vicioso de violencia, pobreza y desventaja educativa” (Unesco, 2011, p. 149).
Particularmente, en Colombia, el impacto del conflicto armado en los procesos educativos se ha reflejado de manera significativa en los territorios rurales, lo cual se refleja en el acceso y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Teniendo en cuenta cifras otorgadas por … el 44% de la población campesina está en situación de pobreza multidimensional, el 98.3% de los afrocolombianos, está en situación de desplazamiento el 13.8 de los niños entre 12 y 15 años en la zona rural, no asisten a educación secundaria, el 5.1% de personas de 17 años alcanzó algún tipo de educación en el contexto rural, el 4.2 de la población indígena tiene acceso a educación preescolar. Estos datos reflejan las mínimas posibilidades de la población rural para acceder al sistema educativo, y las limitadas condiciones para su permanencia en el mismo.
De acuerdo con el informe “Tejer ideas, reflexiones sobre la educación en Colombia 2010 – 2018”, el balance de la educación y de las instituciones escolares en los territorios rurales es poco alentador. Por una parte, la afectación de sus pobladores, por hechos atroces es un factor determinante en la escuela rural, ejemplo de ello, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes que asciende a 16.879 personas. En el mismo informe, se toman datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Gobierno de Colombia, 2018) “en donde se explicita que en Colombia, los niños, niñas y adolescentes representan más de la tercera parte de la población víctima del conflicto armado con 2.237.049 de víctimas directas (49 % de ellas niñas), lo que equivale aproximadamente a la población total de una ciudad como Medellín”. (Fundación empresarios por la educación , 2018, p. 16).
Según la presentación mensual del ICBF sobre el Programa de Atención Especializada para el Restablecimiento de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito que se han desvinculado de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, entre el 60 % y 70 % de los niñas, niños y adolescentes desvinculados, son hombres.
Derivado de los hechos atroces, el desplazamiento ocupa cifras preocupantes, según el Registro Único de Víctimas (2017) alrededor de 813.080 son víctimas pertenecientes a la etnia de los negros o afrocolombianos, raizales y palenqueros, principalmente afectados por el fenómeno del desplazamiento forzado.
En segundo lugar, la afectación de la escuela como sistema educativo se vincula con la infraestructura y con los docentes que hacen parte de ella, de acuerdo con los datos expuestos en el informe, entre 1984 y 2014 aproximadamente 1.000 docentes fueron asesinados y 65 escuelas fueron afectadas directamente en su infraestructura.
En tercera instancia, la ausencia del Estado, en los contextos rurales se refleja también en los procesos educativos, la descentralización ha influido en la escasez de recursos, derivada en la inequidad en su distribución según las necesidades locales y situaciones como la corrupción.
Las condiciones enunciadas -entre otras- afectan el acceso a una educación y a la vez, inciden en el debilitamiento del campo y las condiciones de vida en las zonas rurales. (
Aunado a lo anterior, ante la presencia del conflicto, se ha impuesto la fuerza como medida para el silenciamiento del otro, las voluntades han sido sometidas y el protagonismo de la escuela ha sido amenazado, olvidando que los sonidos de la escuela son de diálogo, y que se nutren de varias voces que son silenciadas por la explosión del sonido armado.
Ir atrás