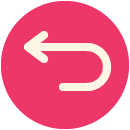JUSTIFICACIÓN 6
Para febrero de 2018 el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) reveló que, entre 1958 y noviembre de 2017, se registraron 82998 casos de desaparición forzada en Colombia. Acá, debe entenderse que solo son los casos registrados. La cifra resulta alarmante cuando se realiza un análisis comparativo con países de dictadura militar como Chile y Argentina donde se registraron 3178 (Guzmán Dalbora, 2009) y 30000 casos (Abuelas de Plaza de Mayo y otros, 2017) de desaparición forzada, respectivamente.
Por esta razón, tiene un lugar importante en las discusiones y trabajos sobre el proceso de posconflicto, pues muchas familias y una gran parte de la población colombiana se ha visto afectada por este hecho victimizante, tipificado como delito por la ley colombiana y la ley internacional.
Ahora, cuando se habla de las víctimas de hechos victimizantes se habla de dos tipos: las víctimas directas, sobre quienes los vejámenes recaen y las indirectas, que son los familiares o cónyuges de las víctimas directas. La desaparición forzada, no es la excepción.
Teniendo en cuenta el enfoque diferencial que contempla la ley de víctimas 1448 de 2011, la infancia es examinada acá con especial atención en el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia. En este sentido, se hallaron 71 casos denunciados de niños desaparecidos forzosamente entre el 2008 y el 2015 (Policía Nacional de Colombia, 2016)
El anterior examen se refiere a la infancia como víctima directa. Sin embargo, mayor cantidad de estudios han versado sobre la infancia como víctima secundaria del delito. Esto quiere decir que, tal como lo expone Save the Children (2009) muchos niños en el país se enfrentan, en su mayoría, a la desaparición de sus seres queridos muy cercanos, viéndose afectada su construcción identitaria, condición psicológica y emocional.
Ahora bien, para sanar/reparar sus heridas en la memoria (heridas no materiales o tangibles), los jóvenes que experimentaron la desaparición de un ser querido encuentran en la narratividad y lo simbólico una forma en la que les es permitido sanarse (Alvis-Rizzo, Duque-Sierra, Rodríguez-Bustamante, 2015)
Es, por esta razón, que encontrando en la narrativa individual y en las grandes narrativas (de la mano de filósofos como Nietzsche, Hegel, Ricoeur y Nussbaum) una herramienta potente de reparación simbólica que busque acercar, de manera pedagógica, estética y, con énfasis en la infancia, la reparación simbólica en la escuela a las niñas, niños y adolescentes del país.
Ir atrás
Museo virtual y pedagogia de la memoria – Maestría en Educación para la Paz
Universidad Distrital Francisco José de Caldas NIT. 899.999.230.7